O cosas para hacer en Argentina una vez que estamos en el segundo semestre y el futuro ya llegó hace rato
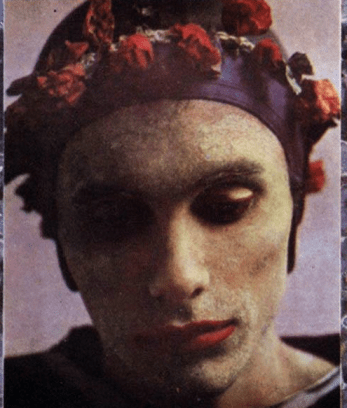
Por Andrés López*
Hace poco se realizó en la FCE-UBA una charla a propósito del Bicentenario en la cual participé junto con los colegas Bernardo Kosacoff y Carlos Leyba. Cuando te invitan a hablar de un tema tan vasto, y difícil (las historias económicas de todos los países son difíciles, pero hay, creo, un acuerdo extendido, incluso fuera de nuestras fronteras, en que la argentina está en el Top 5 del ranking mundial seguramente), y apenas en 20 minutos, la pregunta es dónde concentrar el foco para no decir alarmantes generalidades.
No siendo un historiador económico, elegí centrarme en la evolución de apenas un indicador, el PBI per cápita (con resultados que no dan mucho lugar al festejo, como ya sabemos), y preguntarme por el estado de las “fuentes del crecimiento” de la economía a la luz no de los próximos 200 años (cuando seguro que estaremos todos muertos), pero sí digamos de aquí a 10 o 15 años. La presentación que encuentran acá puede ayudar a seguir los datos en los que se basan las reflexiones siguientes.
De más está decir que estoy lejísimos de pretender que esta contribución tenga un carácter académicamente riguroso; ni siquiera aspiro a la novedad, porque lo que tengo para decir ya ha sido dicho de diversas maneras y por distintos analistas antes. Sin embargo, creo que volver a mostrar algunos datos de nuestro pasado remoto y no tan remoto y mirarlos en conjunto ayuda al fin que persigo: provocar la reflexión sobre el futuro (adelanto, nada fulgurante) que nos espera si extrapolamos las tendencias recientes en materia de fuentes de crecimiento en la Argentina.
Esto puede parecer esotérico cuando el debate en nuestra profesión se centra hoy en saber cuándo (y cuánto) la inflación va a descender, si el nivel de actividad se va a recuperar en algún momento cercano, y si estos objetivos se van a lograr a costa de atrasar nuevamente el tipo de cambio, entre otros temas urgentes. Pero no pertenezco a la especie de economistas que supone que una vez que tengamos los fundamentals “alineados” (algo que como se está viendo no resulta nada sencillo) los problemas del crecimiento a largo plazo van a desvanecerse. Más aún, entiendo que el modo en que resolvamos la macro del presente va a influir sobre las tendencias futuras de crecimiento. Entonces, creo que discutir sobre el estado y perspectivas de nuestras “fuentes de crecimiento” es una tarea necesaria aún en este presente de alta incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses.
Antes de avanzar en la sustancia, digamos que si bien el PBI per cápita es un indicador muy cuestionado como resumen del nivel de desarrollo en que se encuentra un país, el propio Amartya Sen reconoce que si bien lo que él llama el proceso “impulsado por la política social” puede alcanzar éxitos notables en materia de indicadores de esperanza de vida por ejemplo, el proceso “mediado por el crecimiento” a la larga tiene mayores ventajas en materia de mejoras en el bienestar. Aunque la política social entendida en sentido amplio es un poderoso instrumento para reducir la pobreza, aumentar las capacidades y ampliar las libertades de los individuos, digamos que es más fácil conseguir esos y otros objetivos socialmente valiosos cuando la economía está creciendo de modo sostenido.
Como es bien sabido, la economía argentina ha seguido un proceso de “anti-convergencia” con el mundo desarrollado a lo largo de varias décadas, e incluso ha perdido, en el período más reciente, posiciones dentro del mundo “emergente”. Podemos elegir compararnos con muchas naciones o regiones, pero en general cualquiera de esos ejercicios nos va a mostrar que nuestro camino ha sido cuesta abajo. Esto es lo que se ve aquí vis a vis tres grupos de países, a saber: i) economías ricas en RRNN que son desarrolladas (Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia); ii) algunos de nuestros vecinos latinoamericanos, también relativamente abundantes en RRNN (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay); iii) países asiáticos que han tenido buen desempeño en materia de crecimiento en las últimas décadas (Corea del Sur, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán[1], Tailandia)[2].
El punto de inflexión a partir del cual comenzamos a caer en nuestro nivel de riqueza relativa con dichos grupos de países varia, pero en todos los casos vemos en el punta a punta una tendencia claramente descendente. En 1896 nuestro PBI per cápita era 40% superior al promedio de los países hoy desarrollados ricos en RRNN; en 2010 era casi 60% menor a dicho promedio. En el caso de los vecinos de la región, en 1905 el PBI per cápita argentino era casi 150% mayor al promedio de aquellos, mientras que en 2010 apenas lo superaba en un 15%. Finalmente, en el caso de Asia, en 1912 la relación a favor de la Argentina era de más de 4 a 1 y tras un interregno de caída relativa volvió a los mismos niveles hacia 1945; en 2010 el PBI per cápita de nuestro país era apenas un 60% del promedio asiático.
Comparado contra el año inicial de cada serie, el PBI per cápita de la Argentina solo mejora contra uno de los 20 países considerados (Nueva Zelandia). Hacia 1910 (no tomamos 1916 para evitar el efecto de la guerra) el PBI per cápita de la Argentina era superior al de 17 de esos 20 países (las excepciones eran Australia, Canadá –con quien estábamos casi a la par – y Nueva Zelandia). En 2010, en contraste, la Argentina solo superaba en este indicador a 6 países (Brasil, Colombia, México, Perú, Indonesia y Tailandia) y estaba emparejada con Malasia.
Pero en esta rodada hacia abajo, donde muchas ilusiones pasadas se han marchitado, no hemos estado cayendo en línea recta, sino más bien en una montaña rusa. La altísima volatilidad de nuestro PBI[3] (la más elevada, por bastante margen, dentro del grupo de 20 naciones con las que nos comparo entre 1960 y 2015) ha generado a su vez consecuencias negativas sobre el crecimiento, exploradas ya por colegas en trabajos que enfatizan aspectos tales como el rol de la preferencia extrema por la liquidez o las dificultades que surgen cuando los agentes no pueden identificar de modo claro las tendencias de crecimiento de una economía ni estimar su nivel de ingreso permanente. Comparando, a modo de ejemplo, Argentina y Australia, el país más estable de la muestra, se ve como luce un electrocardiograma normal y otro de “estados alterados”.
En suma, la economía argentina ha tenido un desempeño mediocre y altamente volátil en las últimas décadas. Cuándo nuestros descendientes se junten a charlar sobre los “300 años de la economía argentina” (si para esa época todavía se charla sobre esos temas) ¿qué escenario van a encontrar? Dado que no domino la tecnología de viajes en el tiempo no tengo la respuesta. Pero si bajamos drásticamente nuestro horizonte temporal y nos focalizamos en observar qué ha venido pasando en los años recientes con las fuentes de crecimiento de la economía local quizás al menos nos demos cuenta de la magnitud de los desafíos pendientes si queremos que nuestros bisnietos se encuentren con una realidad más benévola que la nuestra. Aclaro que no voy a explorar los determinantes “últimos” o “profundos” del desarrollo (e.g. las instituciones, la geografía, el comercio) –por falta de tiempo, espacio y cerebro-, sino apenas algunos elementos que uno encuentra en un ejercicio de contabilidad del crecimiento.
Comencemos con la acumulación de capital físico, ya que la tiranía de la relación capital-producto hace que el nivel de inversión condicione la tasa de crecimiento del producto a la que podemos aspirar. Aún durante la “década ganada” la Argentina invirtió menos de 19% del PBI en promedio, la cifra más baja de toda la muestra de países aquí incluidos (agrego China solo para marcar el hecho evidente, salvo para los creyentes en el supermultiplicador sraffiano, de que para crecer rápida y duraderamente hay que ahorrar e invertir mucho más de lo que hicimos en la época en que en teoría crecíamos a tasas chinas).
Pero ya Solow nos enseñó que la acumulación de capital físico tiene rendimientos decrecientes, así que quizás nos salve el hecho de que nuestra productividad ha venido creciendo de forma exponencial. Lamentablemente, los datos del colega Ariel Coremberg nos rompen el corazón, ya que en los últimos 20 años nuestra productividad total de factores ha estado esencialmente estancada. Nuestro crecimiento, a tasas chinas o tomando pocillos de café, fue entonces básicamente extensivo y apoyado en los términos de intercambio más elevados de las últimas 3 décadas.
A no desesperar! Estamos mal pero venimos bien ya que nuestro sistema educativo está horneando el capital humano que permitirá que a futuro nuestra fuerza de trabajo tenga las capacidades para usar con mucha mayor eficiencia los factores productivos disponibles, acompañar el desplazamiento de la frontera tecnológica e incluso para ayudar a que la misma avance en el tiempo (usar y generar ideas). Por desgracia, algunos indicadores nos sugieren que esto no es lo que está pasando en nuestras aulas. La Argentina, por ejemplo, viene teniendo un rendimiento muy decepcionante en las pruebas PISA (solo superamos en 2012, por poco margen, a Colombia, Indonesia y Perú)[4], incluso por detrás de varios vecinos latinoamericanos con los que años atrás creíamos que nos comparábamos muy favorablemente (para abundar en esta materia es útil leer esta publicación). En tanto, las tasas de graduación universitaria son bajas en la comparación internacional (las menores entre los países de nuestra muestra para los cuales hay datos disponibles) y, al igual que en la mayor parte de América Latina, nuestros estudiantes tienden a evitar las carreras de ingeniería y ciencias duras, en donde esperaríamos encontrar mayores posibilidades de formar usuarios y generadores de ideas (está claro que analizar la cuestión del capital humano es algo que excede la consideración de estas variables, las tomo solo para ilustrar algunos de los problemas existentes en esta área).
Finalmente, nos queda confiar en que Dios y la naturaleza han sido generosos con la Argentina y nos han dotado de un capital natural tan abundante que no necesitamos ir por el camino duro de invertir, aprender e innovar para ser ricos. Porque al final, ¿alguien se preocupa de la productividad en Abu Dabi? Pero otra vez tenemos que pinchar el globo, ya que la Argentina no tiene un stock de capital natural particularmente abundante en comparación con otras naciones; en el ranking elaborado por el Banco Mundial para 2005 se hallaba en el puesto 40 entre 150 naciones y el stock respectivo era inferior tanto al promedio latinoamericano como al de las naciones de altos ingresos de la OCDE.
Solo como una referencia para dimensionar lo que nos falta recorrer a partir de estos datos, vale citar un trabajo realizado hace pocos años por dos colegas en donde se estimaba que se requería un aumento anual de la PTF de 0,8% anual para que el PBI per cápita creciera entre 2010 y 2040 un 2,4% por año, suponiendo una tasa de inversión sobre el PBI del 26%. Con productividad estancada, el esfuerzo inversor ascendía al 29% del PBI …
En este escenario bicentenario un poco sombrío, nos queda todavía una posibilidad, si ven el slide final de la presentación van a enterarse cuál es!!
Si no queremos depositar nuestro futuro en la comunicación con la esfera divina (más allá de que esta vez si no Dios, al menos el Papa es argentino), nos queda operar en la dura agenda de la acumulación de capital humano y físico, la productividad y la innovación. Como sugería más arriba, podríamos pensar que si la Argentina logra recuperar un escenario de previsibilidad macroeconómica y se mejora de forma sustantiva el ambiente institucional del país (lo cual seguramente requerirá algo de sangre, sudor y lágrimas, además de tiempo), los comportamientos de los agentes se van a adaptar a este nuevo escenario y los animal spirits inversores e innovadores desplegarán sus velas a toda marcha.
Me temo que aquellas son, digamos, condiciones necesarias pero no suficientes en la materia que aquí nos ocupa. Solo para dejar planteado el tema digamos que: a) tal como se sugirió antes, el modo en que se haga la esperemos que exitosa transición hacia un régimen macroeconómico sustentable tendrá efectos sobre los distintos motores del crecimiento a partir de las configuraciones que adopten la nueva estructura de precios relativos y las asignaciones presupuestarias, entre otros factores; b) existen fallas de mercado y coordinación, así como distorsiones regulatorias, que deben abordarse con políticas públicas específicas (me consta que el nuevo gobierno está trabajando en esta agenda, pero partimos casi de tierra arrasada dado que salvo en el área de ciencia y tecnología la anterior administración se preocupó muy poco por las políticas de desarrollo productivo y generó una maraña demencial de regulaciones distorsivas); c) los resultados de los esfuerzos en ciertas áreas clave (como educación o innovación, por ejemplo) solo se verán en el mediano y largo plazo, por lo que al comienzo el grueso del esfuerzo deberá recaer en la inversión en capital físico (abandonando no sin un sniff el verdadero modelo que guió la política económica en los últimos años, bien descripto por alguien que entendió mejor que muchos “intelectuales” de qué venía la fiesta) y en los resultados que puedan darse a partir de asignaciones más eficientes de los recursos productivos y la incorporación de tecnología.
En fin, que nadie sabe muy bien por qué crecen los países, pero seguro que sin la contribución de los factores que hacen que el producto se eleve es difícil. ¡Argentinos a las cosas!
*Doctor en Economía (Universidad de Buenos Aires). Director del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT). Director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (Universidad de Buenos Aires) y Profesor Titular Regular de dicha casa de estudios en la materia Desarrollo Económico.
[1] Esta economía no aparece en algunas comparaciones que se presentan más abajo dada su ausencia en las bases de datos elaboradas por organismos internacionales.
[2] La fecha de inicio de la comparación depende de la disponibilidad de datos en cada caso.
[3] Medida como el desvío estándar de las tasas de crecimiento anuales del PBI en moneda local.
[4] Tomamos el promedio simple de las 3 pruebas incluidas en la evaluación, matemática, ciencias y lectura.

como soy un mero Lic. en Adm. nunca se si debo opinar de economía, con el permiso de ustedes quisiera preguntar si no es un error, tomar un año vs. otro año. ¿no mejora la observación del año que se quiere observar, (ahí si vale año, o período, entonces se indica que años), contra el promedio de un período más largo de años? el período base debe ser el promedio de una década por ejemplo, no menos, para suavizar los bueno y malos puntos de la serie. Por otro lado creo que lo determinante, y hablando en términos de JM Fanellli, sería el software, en definitiva la cultura en el sentido amplio de la palabra o antropológico, o sea conjunto de normas, principios y valores que rigen la vida social,lo que determinó, determina y determinará el desarrollo económico. Aunque también con la sola explicación del crecimiento de mano de obra (y su calidad), recursos naturales y k que hubo en el período de organización nacional hasta la 1er guerra es suficiente para explicar el pasado argentino, me parece más consistente la teoría de la importancia del software del sistema económico, del Dr. Fanelli ya que es consistente para explicar las causas del desarrollo en cualquier época, de cualquier país. Perdón por opinar, conozco nada más que de nombre a Solow, Sen y cia. pero las planteadas son mis dudas. gracias.
Me gustaMe gusta
Eduardo, gracias por los comentarios. Con relación al primer punto, en general tenés razón, pero si mirás los gráficos adjuntos te vas a dar cuenta de que la caída es continua, no se trata de buenos o malos años. De todos modos, para atender la pregunta, van los siguientes datos
PBI per cápita (USD PPP) de Argentina vs el grupo de comparación (tomado como 100)
Desarrollados ricos en RRNN AMLAT Asia
1900-1910 105 222 331
2000-2010 38 116 59
(por falta de datos el período inicial en Asia es 1911-1920
Respecto del segundo punto, como digo en la nota, no discuto los determinantes «últimos» o «profundos» de las tendencias observadas, no porque no me parezca importante sino porque el foco de la breve nota era otro. Seguramente las «instituciones» son, como señala José Fanelli, un determinante muy relevante, aunque no el único a mi juicio, y por cierto desentrañar qué anda mal con nuestras instituciones (y con nuestro proceso de desarrollo) es una tarea tremendamente compleja, digna de seguir pensando y discutiendo. Si querés, lo mío era más modesto, solamente discuto síntomas, la discusión de las causas es mucho más controversial …
Me gustaMe gusta
muchas gracias por la respuesta!
Me gustaMe gusta